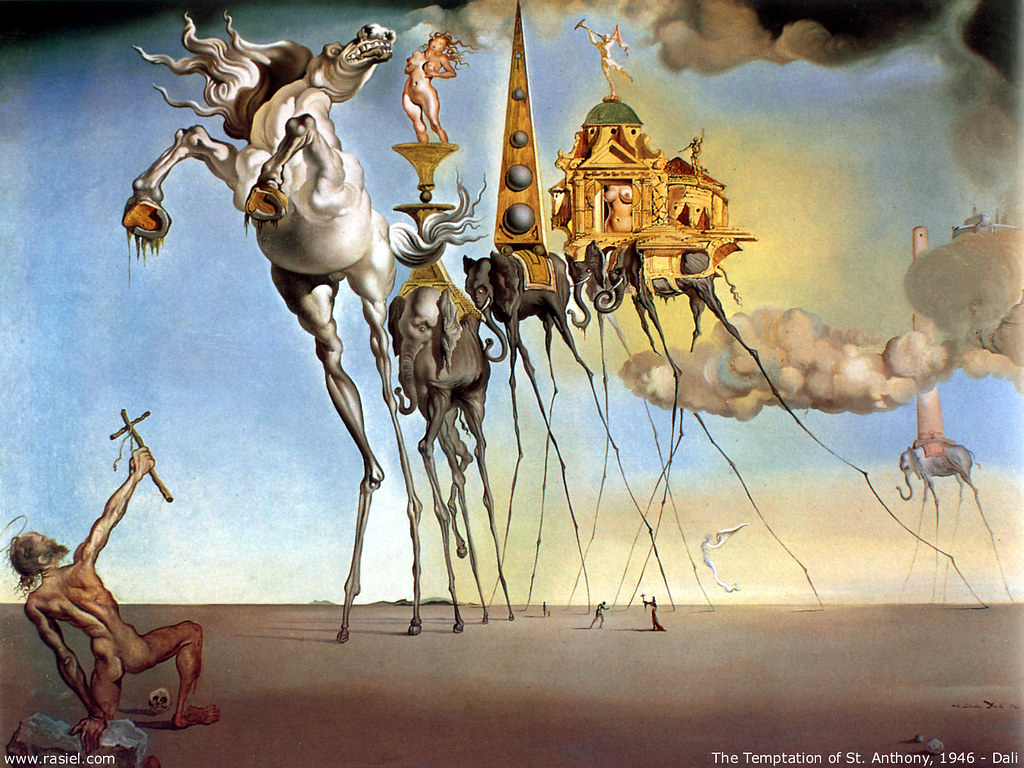Fue un funeral ajeno. Fuera llovia en lentos cuchillos fríos, el aire tenía la dureza angulosa del diamante, la plaza estaba sola, aún más sola con su dosel de paraguas negros. El coche fúnebre paró junto a la puerta de la iglesia, duro, brillante y uno, multiplicado por las gotas de lluvia que corrían por la carrocería y trazaban mapas fugaces en los cristales, cambiantes geografías, fronteras móviles, ríos que se consumen en su carrera, países en fuga, revoluciones transparentes, generaciones que aparecen y desaparecen en lo que una gota se alarga y se consume contra la goma negra del vidrio.
Era un muerto ajeno. Así que poco importa mi seriedad, el pájaro de la premonición en las rodillas, el lento de insectos metódicos. Cuando entra el último de los dolientes tras la caja, sólo un árbol permanece en la diminuta plaza, una vara raquítica de copa huidiza y rala, testigo atónito y de fiar, a penas un trazo oscuro e inmóvil que deja caer la lluvia y los días y cobija a los rápidos gorriones bajo sus hojas delgadas.
No es mi muerto, pero qué hombre no es hermano atento de los muertos. Quién se abstrae de beber en la lámina de su espejo, quién no ensaya esa quietud horizontal y de manos sobre el pecho, quién no cerrará los ojos para perfeccionar el único oficio que nos es cierto, el de yacer.
La iglesia es vieja y oscura, santos desportillados la velan, cenefas pastel recorren su arco superior hasta confluir en una bóveda de alegorías ilegibles. El suelo es un mosaico pardo y desigual de piedras triangulares, los bancos de la izquierda de la nave, al fondo, al blanco socaire de un San Jorge en afilada tertulia de lagartijas, delante el púlpito, más adelante, en el centro, impávido como un destino, el altar. Es pequeño, está cubierto con un mantel blanco de hilo, limpio y vacío como la mesa de una casa decente donde hace tiempo que no hay nada que celebrar y la vienen evitando los amigos y aún los hijos que se fueron hace tanto y tan lejos y sólo llaman una tarde cualquiera, cuando el sol se derrama como una sopa fría y ya no hay nadie al otro lado.
Frente al altar está la caja y parece aún más pequeña, más estrecha. Eso es un hombre. Ahí caben las palabras que dijo y las que calló, los viajes, los amores, los arrepentimientos, los elásticos músculos al sol, los tremendos genitales, la coquetería y la rabia que devolvió el espejo, los pasos perdidos, los hijos de la mano, las mujeres que lo decoraron con sus besos y la que permaneció al fin a su lado como un puerto, como una tormenta, como un bosque que nunca se aprende del todo y que sin embargo se reconoce en cada rama y cada tacto, en cada sonido. Ahí caben los crímenes y las traiciones, ahí su pecho abierto a las balas, ahí sus fidelidades inquebrantables y la mañana en que naufragaron, los mundos que vió y las puertas que le bloquearon el paso, las sábanas, los atrevimientos, los mañanas que no llegaron, la prudencia, la terrible prudencia, el mejor mañana pero también el roquerío, el mar batiente que lo llamaba, el fragor de la zambullida, el tapizado raído de su silla de trabajo, los ocho a tres, los nueve a siete, las dos horas para comer, el atasco y el vértigo, las escaleras que subió y las que no, la sonrisa que se congeló en una miga de pan, las canciones y los libros, las estúpidas banderas que siguió, trapos, mortajas. Ahí cabe un hombre, ese rectángulo es su dura síntesis y perdonen al cristo.
El ataud es la medida de todas las cosas y por fin ese hombre es un hombre. Demasiado tarde, como siempre.